Donde la condición guía sea la idoneidad, dejando de lado las malas pasiones. ¿Hemos identificado el quid de la cuestión con una perspicacia notable?
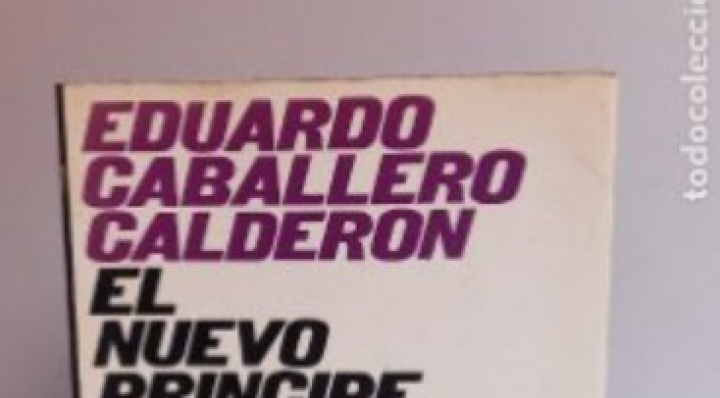
Eduardo Caballero, en su libro El nuevo príncipe, se expresa de la siguiente manera cuando analiza al ser humano y al poder: “Cuando oigo hablar de que vendrá para el mundo una fecunda paz, en la que todos los hombres serán hermanos dentro del mismo pueblo, y todos los pueblos iguales como si pertenecieran a la misma ‘raza’, y todas las razas equivalentes en el mismo plano material y espiritual…”. Leo y releo las líneas anteriores y me alegro porque encuentro similitud con las conversaciones diarias que vengo escuchando cuando estoy en el micro, en el mercado, en las plazas, en las reuniones, en los debates. “…cuando oigo hablar de la Utopía, siento tristeza y compasión por el hombre…”.
Algún momento las circunstancias hacen que vuelva a la realidad y escucho que se perdió la esperanza. “… ¡Han pasado tantos milenios desde que alienta sobre la tierra, y no han aprendido a conocerse!” Y me confundo cuando en otro momento escucho críticas durísimas sobre el accionar del ser humano en el poder y de la muchedumbre en acción o en inacción.
Cuando analizamos y contrastamos con la “realidad extrema” lo escrito líneas arriba, al parecer, el tiempo no ha pasado. Hace muchos siglos, Sócrates (470 – 399 a.C.) nos dio un mensaje: “Conócete a ti mismo, estimaba como próximo a la locura el ignorarse a sí mismo, decía que no lleva vida de hombre aquel que no se integra nunca sobre sí mismo” (E. Bertolusso), porque nos damos cuenta que “el hombre no se conoce lo suficiente –se engaña o engaña, intencionalmente o sin darse cuenta–. Lo que sabía Sócrates de sí mismo es lo que hoy se sabe del hombre… el hombre moderno –en el poder y en la muchedumbre– continúa siendo igual al habitante de las cavernas, y solo progresan su inteligencia y su memoria” (E. Caballero).
El desconocimiento de sí mismo del hombre en el poder –referente tradicional– y del hombre en la muchedumbre ha permitido construir un espacio social: “Vivimos una época, de maltrato entre nosotros, en ese maltrato se mezclan la apatía ególatra de algunos, la descarada manipulación de otros y la flamante no sapiencia de la mayoría… Sucede que quienes más se llenan la boca proclamando la importancia de los ciudadanos y exaltando a su derecho a decidir, son los que más desconocen sus libertades, para supeditarles a entidades fabulosas y otras restricciones individualistas y colectivistas, de su verdadera capacidad emancipadora” (F. Savater).
El ciudadano de a pie –no está al margen ni del poder ni de las malas pasiones pero también tiene pasiones superiores– pide, demanda y en algunos casos clama una “ciudadanía democrática –conjunto de derechos, deberes y garantías reconocidas por el Estado a cada uno de nosotros– que no está basada en ninguna identidad cultural, étnica, ideológica, religiosa o racial predeterminada sino en nuestra pertenencia como miembros a la institución constitucionalmente vigente, que establece las reglas del juego”, que le permita el “máximo de libertad personal” (F. Savater) y con ello definir, construir y gestionar una democracia moderna transparente.
El ciudadano quiere ser libre. Libre de pensamiento. Libre de decidir. Libre de estigmatización. Libre de juicios de valor. Libre de cualquier persecución. Quiere estar y ser libre del miedo, de la ira, del rencor, de la venganza y de la envidia.
Quiere una democracia sincera, –la palabra sincera, proviene del latín “sincerus”, un vocablo de la apicultura que significa que no contiene cera, que la miel es pura, sin falsificar– que le permita realizar sus actos con determinación y benevolencia, donde la condición guía sea la idoneidad, dejando de lado las malas pasiones.
¿Hemos identificado el quid de la cuestión con una perspicacia notable?