El libro de Murialdo, una recopilación de columnas, recorre los desvaríos del "wokismo", sobre todo, pero no exclusivamente, en torno al género. Para entender su diagnóstico, conviene recordar que el wokismo hunde sus raíces en corrientes anteriores: de la contracultura hippie de los 60 y 70 al posmodernismo francés y al marxismo cultural enseñado en universidades elitistas estadounidenses en California y la Ivy League
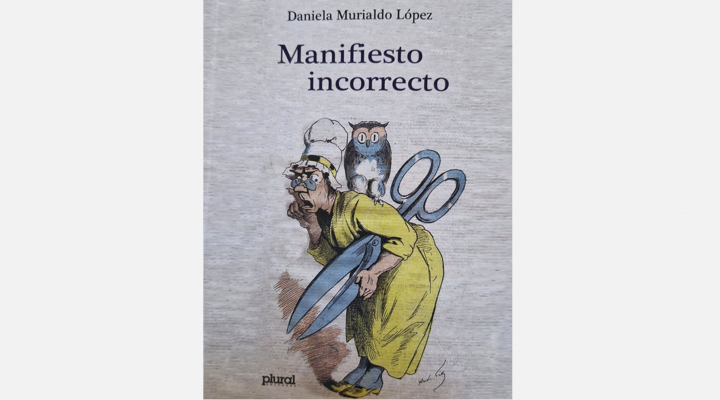
Brújula Digital|24|11|25|
Robert Brockmann
En Bolivia vivimos una transición en estos días palpable: hemos dejado atrás una era política y cruzado el umbral de otra. Y desde este nuevo mirador –súbitamente consciente, más lúcido– surge una pregunta inevitable: ¿cómo permitimos que el masismo llegara tan lejos, durante tanto tiempo, sin poner el grito en el cielo? Una posible respuesta está en el Zeitgeist: el espíritu de época que, por poderoso e invisible, normaliza lo intolerable, como si una sociedad entera entrara en estado de shock tras un trauma.
Ese mecanismo de normalización no es exclusivo de nuestro país. Daniela Murialdo lo observa con claridad en el Manifiesto incorrecto, donde examina –con indignación bien fundada– los excesos de la cultura woke. Esta corriente, cuyo auge contemporáneo suele ubicarse alrededor de 2013-2014, convirtió en “normal” lo que hasta hace poco parecía impensable: desde espectáculos de drag queens en aulas de kindergarten hasta competencias femeninas ganadas por hombres biológicos que declaran “identificarse” como mujeres. En algún momento, también esas sociedades se preguntarán cómo fue posible defender con vehemencia tales contrasentidos.
El libro de Murialdo, una recopilación de columnas, recorre estos desvaríos, sobre todo, pero no exclusivamente, en torno al género. Para entender su diagnóstico, conviene recordar que el wokismo hunde sus raíces en corrientes anteriores: de la contracultura hippie de los 60 y 70 al posmodernismo francés y al marxismo cultural enseñado en universidades elitistas estadounidenses en California y la Ivy League, como Berkeley, Harvard o Columbia. En ese caldo se mezclaron Foucault, Derrida, Gramsci y la Escuela de Fráncfort, dando origen a departamentos de Estudios Étnicos, de Género, de Cultura, de Teoría Queer. Allí nace una generación que luego ocuparía medios como el New York Times o la BBC*, redes sociales, ONG y departamentos de Recursos Humanos de universidades, escuelas, corporaciones y… de toda otra institución con cuatro paredes y un foco.
A partir de 2015-2016, con Tumblr y Twitter como puntas de lanza, la palabra “woke” se vuelve sinónimo de alerta moral. El “gran despertar” adquiere fuerza y, tras el asesinato de George Floyd en 2020, alcanza su auge y se convierte en ortodoxia corporativa y mediática en buena parte de Occidente. Ninguna empresa queda afuera de la tríada “D.E.I.”: diversidad, equidad, inclusión. Contrataciones, productos y cultura corporativa debían demostrar su adhesión a la nueva religión. El centro político se desplaza bruscamente kilómetros a la izquierda, y el nuevo dogma impera.
El impacto cultural es global. Bolivia no está exenta: basta ver una película de Disney o Netflix para ver la inclusión forzada de personajes negros, LGTBIQ+, trans o “diversos” en historias que no lo necesitaban. Un Cervantes gay, una reina Carlota negra, una Sirenita negra, una Cleopatra negra, un padre embarazado en Buzz Lightyear, un Napoleón esclavizado emocionalmente por su mujer. Daniela Murialdo recoge con ironía la pregunta recurrente de cierto público: “¿Dónde están las mujeres, los negros, los gordos, los gays en La sociedad de la nieve?”, como si la representación identitaria fuese un deber moral y no una decisión artística, o como si no debiera guardarse fidelidad mínima a la historia .
El caso del jugador uruguayo Edinson Cavani –obligado por la UEFA a disculparse y asistir a cursos de sensibilización por escribir “gracias, Negrito”– revela la arrogancia con que EE.UU., en última instancia, exporta sus sensibilidades como si fueran universales. Otro ejemplo reciente ilustra lo mismo: una usuaria estadounidense denunciando como racista la palabra “negro”, impresa en un crayón, pasando por alto que en otros idiomas es simplemente el nombre insustituible del color. Este “wokismo colonial”, heredero de la vieja superioridad moral yanqui, pretende que lenguas ajenas se adapten al trauma racial estadounidense.
El comediante indio (de la India) Vir Das lo resumió bien: “los estadounidenses son el único pueblo que se ofende en nombre de otros pueblos.”
Tras la caída del campo socialista en 1989, la desorientada izquierda occidental tardó en encontrar un nuevo norte: la Política de Identidad. Ya no se trata de la lucha universal por derechos, sino de la pugna de grupos definidos por raza, género, orientación sexual o neurodivergencia. La Política de Identidad convierte así la experiencia personal en la verdad suprema: “me identifico como mujer / como gato, como bebé, etc. y tú debes aceptarlo, o eres un fascista”. La Política de Identidad, otro alias del wokismo, convierte a la biología en una opinión y a la universalidad en sospechosa. La muerte de Floyd aceleró la tormenta perfecta: surgieron con ferocidad Black Lives Matter, #MeToo y la cultura de cancelación, que crearon el clima en el que el hombre blanco heterosexual (sobre todo) pasó a encarnar la nueva “clase opresora”. Y surtió efecto. Sobre todo (pero no solamente) en los países angloparlantes, la “culpa de ser blanco” existe. O existió.
Así, todo grupo no blanco, no cis-hétero, no hombre, no delgado, no neurotípico, está oprimido. En esta lógica, cuanto más ejes de opresión acumules, más marginalizado estás y más autoridad moral tienes: lo que se llama el progressive stack.
De ahí surgen los pronoun circles, las listas de privilegios, los espacios seguros, el lenguaje inclusivo obligatorio y la obsesión por las microagresiones. No sorprende que el péndulo, que se fue tan lejos, terminara alimentando la reacción: buena parte del voto a Donald Trump fue una respuesta –torpe, pero comprensible– a estos excesos, por parte de una mayoría de hombres, blancos, hetero, de clase baja, que se sintieron atacados en todos los frentes.
El exceso woke ha secuestrado de tal manera la agenda progresista –sobre todo por parte de activistas trans y queer– que las tres primeras letras del acrónimo LGBTQI+ (LGB: lesbianas, gays y bisexuales) empiezan a quejarse de que estos excesos han erosionado el capital social que ellos ya habían ganado. La intensidad del activismo trans y queer está generando fatiga incluso dentro del propio arcoíris.
Pero hay más. La infantilización emocional bajo el gran paraguas woke llegó a tal punto que, en 2024, tras la victoria de Trump, varios profesores de Harvard suspendieron clases para “procesar el trauma colectivo” de sus estudiantes adultos, ofreciéndoles sesiones de contención terapéutica.
A todo esto se suma un vicio muy propio de la época: el virtue signaling, o postureo moral. Abunda en Bolivia también y está definido como la “acción (generalmente pública y en redes sociales) en la que una persona o entidad muestra o declara apoyo a una causa moralmente admirable no tanto por convicción profunda o disposición de sacrificio real, sino principalmente para mejorar su propia imagen, ganar aprobación social… o evitar críticas”. Seguramente todos estamos pensando en alguien –o alguienes– así que conocemos.
Tal vez, cuando esta era haya terminado de cambiar, miremos hacia atrás, entendamos que en esta época la claridad quedó nublada. Que nunca debió resultar problemático reconocer a simple vista que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Que, como sucede con todas las modas morales, el wokismo pasará –está pasando– y lo que quedará será la necesidad de reconstruir un sentido común compartido. Ese trabajo es el que, en buena parte, nos invita a iniciar el libro de Daniela Murialdo.
Robert Brockmann es periodista e historiador. Texto leído en la presentación del libro “Manifiesto incorrecto”, de Daniela Murialdo.