Una lectura de Orbital (Anagrama, 2025), novela de la británica Samantha Harvey, ganadora del prestigioso premio Booker. Han navegado rumbo noreste en la oscuridad, desde la banquisa antártica, a lo largo de hectáreas de una nada sin testigos. Samantha Harvey
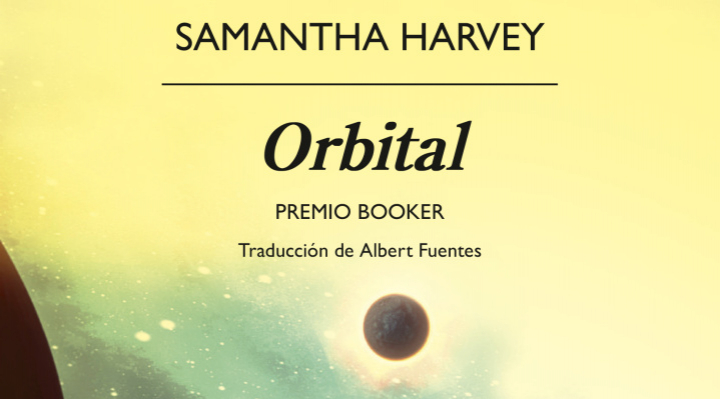
Brújula Digital|08|02|26|
Martín Zelaya
Seis astronautas conviven durante varios meses en la Estación Espacial Internacional. Su rutina no copa el tiempo, así que recuerdan, piensan, repasan… tratan de esquivar la mayor nostalgia posible: la de la gran casa grande.
Cuando ha visto con el télex de su cámara las estelas que dejan los barcos en el océano, o las antiguas costas de naranja encarnado de Laguna Colorada en Bolivia, o el pico manchado con color rojo del azufre fundido de un volcán en erupción, o los pliegues labrados por el viento en las rocas del desierto de Kavir, cada una de esas imágenes ha impactado en él como si quisieran arrancarle el corazón con un torno, abriéndole el pecho grieta a grieta. Nunca había imaginado hasta qué punto era espacioso, el corazón. Tampoco que pudiera llegar a estar tan enamorado de una esfera de piedra; le tiene en vela de noche, la vitalidad de este amor. (132)
Vivien en suspensión, en un limbo que los eleva y excluye a la vez: están, pero no están.
Desde la distancia que les ofrece la estación espacial, la humanidad es una criatura que solo sale de noche. La humanidad es la luz de las ciudades y los filamentos iluminados de las carreteras. De día, desaparece. Camuflada a plena luz del día. (26)
Entrenan para no atrofiarse por la ingravidez; cumplen sus roles concretos: supervisan ratones o vegetales (conejillos de indias); verifican el suministro de oxígeno y la maquinaria que los mantiene seguros en su encapsulamiento; comen, limpian, se comunican con sus familias… pero nada llena el vacío, tienen demasiado tiempo en un espacio que, paradójicamente, los aleja de la concepción clásica de lo cronológico.
No hay nada más que decir de Orbital (Anagrama, 2025), breve novela de Samantha Harvey que combina picos conmovedores y una cuidada prosa, con pasajes y descripciones a veces algo rebuscados.
Habla, ante todo, esta obra ganadora del Premio Booker, del asombro de estar vivos. De la lucidez simple, pero tan extraña, de cobrar consciencia del ser. De la capacidad de sentir, recordar, prever y, principalmente, saber cuánto se ignora.
Porque ¿quién puede contemplar el asalto neurótico del hombre sobre el planeta y encontrarlo bello? La arrogancia infinita del hombre. Una arrogancia tan poderosa que solo encuentra rival en su estupidez. Y estas naves fálicas arrojadas al espacio son sin duda la cosa más arrogante que haya hecho el hombre, los tótems de una especie que ha perdido el juicio de tanto narcisismo. (81)
Viéndolo bien, sí hay algo más en la trama. De manera paralela, hay una nave espacial que lleva al hombre de vuelta a la Luna, tantas décadas después. Nunca estamos, los lectores, con los protagonistas de aquella gesta; solo conocemos de su misión desde la mención y pensamiento de los seis de la EEI.
La humanidad está allá abajo, en casa; unos pocos colegas alunizarán. ¿Ello? Nada. Solamente el eterno y latente flotar.
Están y no están en el mundo. Asisten a la vida y al transcurrir de la historia desde un palco a 400 km del planeta desde donde lo ven todo, fuera del espacio y del tiempo, con una perspectiva única.
Y la Tierra, una compleja orquesta de sonidos, el ensayo de una banda desafinada de sierras y vientos de madera, una distraída distorsión de motores a plena potencia, una batalla a la velocidad de la luz entre tribus galácticas, un ir y venir de trinos en un boque pluvial al alba, después de la lluvia, los compases iniciales de un trance electrónico y, por detrás de todo, un tañido, un sonido acumulado en una garganta hueca. (189)